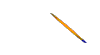EL EXILADO
Raúl Pérez Tort
Â
A mi madre, Susana Vélez Ruiz del Campillo.
"Alguna vez tuvimos una patria - ¿recuerdas? - y los dos la perdimos."
Jorge Luis Borges.
Francisco Torres se quitó la boquilla que apretaba entre los dientes. "Vamos quedando pocos fumadores de pipa", discurrió mientras dejaba con pesar la cachimba de raíz de cerezo apoyada sobre su soporte de plata vieja. Era una Dunhill, su favorita de entre las de la pequeña colección que tenía consigo y la única que utilizaba realmente, pues había abandonado la costumbre de alternarlas. "La poseo desde tiempo inmemorial", pensó, para luego corregirse: "no, desde el sesenta y dos para ser exacto… me la regaló Mac Loughlin el día de mi santo, el año en el que ambos nos recibimos de bachilleres". Observó con fastidio que le quedaba poco tabaco inglés, el de su marca preferida, y calculó, resignado, que ya no estaba su peculio en condiciones de menguarlo aún más adquiriendo exquisiteces como ésa de las hebras importadas. "Me veo comprando pronto alguna yerba autóctona", se lamentó. En realidad, debería abandonar no sólo la picadura cara, sino todos aquellos pequeños lujos prescindibles con los que hacía más amable su condición de exilado en Montevideo, dado que los pocos pesos que había podido llevarse desde Buenos Aires se le iban acabando con rapidez y no podía contar con ayuda familiar, ni tampoco con la de sus correligionarios, que se había vuelto inexistente. "Lo cual es lógico dadas las circunstancias", aceptó sin rencor. "Han conseguido que estemos aislados", agregó para sí.
Salió al ínfimo balcón que daba hacia la calle. Ésta era perpendicular a la costanera y a la playa de Pocitos, y le permitía ver el Río de la Plata, casi mar, cuya coloración leonada brillaba con el sol de la mañana. Unas nubes opacas se estaban espesando al oeste, sobre la Pampa. "Un poco más allá del horizonte está mi país, el verdadero, pues a este Uruguay acogedor y tan parecido a La Argentina, lo tomo sólo de prestado", chanceó en mudo soliloquio.Â
Torres era un hombre que sobrepasaba los cincuenta años, de cuidada barba y escaso pelo cano. Su frente ancha, de profundas arrugas y su mirada inteligente, ponían de manifiesto su talante intelectual. Tenía el gesto adusto y medidos los modales. De porte elegante, la desgastada chaqueta que llevaba puesta denotaba aún el corte de un buen sastre. Sus pantalones de gabardina lucían impecables, dado que él mismo los planchaba asiduamente. Había resuelto no rendirse a la cómoda moda de los vaqueros ajados y vestir formalmente, aunque se mantuviese la mayor parte del tiempo aislado entre aquellas paredes donde se creía a salvo, lejos de las miradas inquisitivas y de los reconocimientos fortuitos. Se sentía como aquellos prisioneros ingleses que, aún en los campos de concentración, se empeñaban en asearse diariamente para la cena… y también como los viejos pobladores de la Patagonia, del mismo origen, algunos de los cuales había alcanzado a conocer en sus andanzas juveniles y que, por aquel entonces, se enfundaban en smokings para comer a la luz de los candiles, en los atardeceres de las estancias sureñas barridas por el viento y el polvo, rodeados de la nada, sin rendirse a la soledad impuesta por esos inmensos campos que se extendían en el confín del mundo.
Un timbrazo le sobresaltó. ¿Quién podría ser? Obviamente, él usaba un nombre falso, aquel con el que había alquilado el pequeño apartamento que ocupaba, y su dirección era un dato oculto, salvo para muy pocos. Alfredo, el único amigo confiable que tenía en el exilio, nunca iba a visitarlo, tanto por precaución como por las dificultades que tenía para moverse siendo tullido. Se asomó a la mirilla con recelo. En el pasillo, la portera agitaba un sobre blanco. "Don Ortiz" (así había dicho que le llamaban), "carta para usted, la trajo un mensajero". Entreabrió la puerta y extendió la mano. Tomó el envío con un seco "gracias" que hubiera querido sonara más cálido y cerró otra vez con llave. Un presentimiento hizo que pusiera también el cerrojo. Observó la remesa. No tenía su apellido ni el del remitente. Solamente la indicación de la calle, de la planta y del apartamento que habitaba, escritos a máquina. Lo miró al trasluz. Parecía inofensivo y contener únicamente una esquela. Lo abrió. Desplegó la misiva. Era escueta y contundente. "Van a matarle", explicaba, "Le tienen ubicado y el sicario ha aceptado la misión. Escape. Aún está a tiempo".
No tenía firma ni seña alguna. No le extrañó el tenor del contenido, pues ya había asumido que -tarde o temprano- darían con él, pero lo aturdía desconocer el origen de la advertencia. ¿Quién se la había enviado? Si se trataba de alguien del movimiento, debiera haber sido más explícita… y aunque esa persona no quisiera comprometerse revelando su nombre, bien podría haberle dado más datos, en la medida que realmente quisiera hacerle o devolverle un favor y posibilitarle una salida… pero, si en cambio fuesen "ellos", sus enemigos, quienes la hubieren enviado, ¿para qué la advertencia?, ¿por qué no seguirlo y eliminarlo con discreción y sin pregonarlo previamente? ¿Sería una forma sádica de venganza aquella de anunciarle la muerte y posponerla para regodearse con su angustia? La palabra "sicario" denotaba cierta instrucción en quien la hubiera redactado y lo de "misión" atribuía categoría épica a un simple asesinato. Estaba perplejo. Se miró interrogativamente en el espejo. Vio su cara demacrada, con marcadas ojeras y la blanca piel reclamando el sol que tiempo atrás la mantenía siempre tostada. Detrás de su propia imagen, la luz y las sombras conjugaban extraños contrastes en el fondo del recuadro que abarcaba el reflejo del azogue. Creyó ver una figura que se alzaba amenazante y una cara siniestra y borrosa. Quedó por un momento inmóvil. Se restregó los ojos y se dijo: "otra vez mis fantasmas". Se obligó a no mirar y a deducir: "Lo que he visto, corrijo, creído ver, ha sido la cortina movida por la ventolera y esa cara adusta no es otra que la del retrato colgado en la pared del fondo, junto a la ventana". Se dio vuelta lentamente y comprobó el aserto. "Debo controlarme… estoy solo y nada me pasará si huyo a tiempo… la imaginación está jugándome trampas".Â
Desde que había dejado La Argentina y abandonado la militancia, se sabía condenado. Lo consideraban un traidor a la causa. A partir entonces su vida dependía de la habilidad que tuviere para ocultarse. "Si…Pereira…Pereira debe ser quien está detrás de mí… qué otro si no…" Memoró su rostro de nariz chata y mentón hundido, los ojos oscuros y crueles que ocultaba tras gafas ahumadas, y se arrepintió una vez más de haber pertenecido al mismo bando. "…y si no es Pereira será alguno de sus hombres"… y desfilaron entonces por su mente rostros antes habituales y que ahora difuminaba el tiempo. "¿Cuál de ellos?, ¿Vanucci?, ¿Leo?, ¿Andrade?, ¿Moyano?" Pasó su mano menuda de escritor por la barba grisácea y echó una ojeada más al espejo. El hombre reflejado en éste alzó los hombros y endureció la mirada. No era tiempo para divagar sino de actuar. Decidió que abandonaría la vivienda inmediatamente, sin demoras que podrían resultar peligrosas. Fuera quien fuere el autor del consejo, lo consideraría un ultimátum. Volvió la vista sobre las pocas pertenencias que, a más de la ropa, había traído consigo y que ahora le serían un lastre: las pipas y los artificios de fumador empedernido, los soportes para las cazoletas, el bastón de ébano con empuñadura en forma de lebrel y el delicado marfil de "La guerra y la paz" que le había obsequiado un tío querido para su ya lejano casamiento. Banalidades, pero no había querido desprenderse de ellas, ni al divorciarse y ni siquiera al partir hacia el exilio. Eran un nexo entre su cómodo pasado y las vicisitudes del presente, objetos elegidos solamente por su resonancia espiritual. "Se los dejaré a la portera junto con lo que no me quepa en una sola valija. Todo exceso de equipaje me incomodará", decidió… "salvo, por supuesto, la Dunhill y la tabaquera... no es el momento oportuno para abandonar el vicio" resolvió con un resto de humor. Sin más dilación comenzó a hacer las maletas. En una hora estuvo listo. Entregó a la casera las llaves y un par de bultos para que se los guardase, con una explicación difusa sobre un viaje imprevisto por la enfermedad de un supuesto hermano, y dejó a la mujer compungida y con la vaga promesa de acudir nuevamente a ella si necesitara alojarse otra vez y, obviamente, la de retirar lo que le confiaba.
Tenía en claro que debía alejarse de aquel sitio que ya era conocido por otros y que había llegado la ocasión de acudir al auxilio de Alfredo. Su viejo camarada vivía en Punta del Este, en un chalé cercano al mar que había logrado alquilar muy barato -según le había comentado- y que ocupaba todo el año, aún en la temporada veraniega, cuando los precios se iban por las nubes. "Tuvo suerte "el rengo"… y yo en una pocilga que para colmo tengo que abandonar como rata por tirante." Recordó al camarada con nostalgia. Había sido un bravo compañero. De la actividad clandestina le había quedado como resultado una herida en la cadera por un balazo que le alcanzó en un operativo fallido, y como secuela, una pierna baldada que ahora arrastraba con dificultad, auxiliándose con muletas. Pensar en él le procuraba cierta paz. Era como un salvavidas avistado en un mar embravecido donde podía naufragar. "Lo que más me gusta de Alfredo es su sonrisa", coligió… "como la del gato de Cheshire es lo que más perdura de él en mi memoria" "Me quedaré unos días en su casa hasta que se aclare el panorama y tenga noticias concretas… algún lugar seguro habrá para mí… quizás deba pasar al Brasil para estar a salvo y me provean de los fondos necesarios para subsistir allí", razonó, "ya es hora de que también los míos se acuerden de que existo."
Salió a la calle. Con la maleta en mano se sintió blanco de las miradas. Observó con atención los alrededores, procurando advertir si alguien lo vigilaba. No notó nada anormal. Los transeúntes parecían ignorarlo, aunque ese hombre de gruesos lentes que leía el periódico podría estar espiándolo. "No debo sugestionarme, debe ser un vecino a la espera de cualquiera". Llamó al primer taxi que atisbó. Estuvo tentado de decirle que lo llevara directamente a la terminal de ómnibus, pero se arrepintió antes de expresarlo y le dio las señas de un restaurante de la zona céntrica que conocía bien porque solía almorzar allí en sus escasas salidas por la ciudad. Al descender del coche comprobó que nadie le seguía (al menos no había visto a nadie). Dentro del local eligió una mesa apartada y mal iluminada desde la que podía controlar la puerta de acceso. Comió frugalmente, con el bulto junto a sus pies, disimulado por el mantel. Uno de los parroquianos parecía mirarlo con insistencia. Se sintió incómodo y trato de recordar si ese rostro concordaba con alguno de los que guardaba en la memoria. Luego, el desconocido se desinteresó de él y Torres se tranquilizó. Pagó la adición y se dirigió a los servicios. Allí había, recordaba, una salida auxiliar. Ganó nuevamente la calle, caminó hacia la esquina y subió a otro taxímetro. Se hizo conducir hasta Carrasco. Le pareció más seguro abordar el autobús en esa localidad pacífica de la periferia antes que exhibirse en la estación central. Aguardó durante algunos minutos que le parecieron interminables. Finalmente subió al transporte y luego de tomar asiento, al quitar la cortina de la ventanilla, lo vio… y el corazón le dio un salto. Había advertido repentinamente que un sujeto tenía clavados los ojos en él y que su expresión era -supuso- amenazadora. Se parecía a todos y a nadie. El vehículo arrancó suavemente y el rostro del hombre fue haciéndose cada vez más borroso hasta que lo perdió de vista. "Me imagino cosas", coligió… "me estoy volviendo paranoico".Â
Tenía más de un par de largas horas de viaje por delante. Demasiadas para continuar pensando en lo que no tenía remedio. Reclinó la butaca e intentó dormir. Durante el trayecto estaría seguro. El panorama de la campiña uruguaya lo transportó a un mundo calmo. Envidió a los paisanos que veía al pasar, sumidos en las labores rurales, tan ajenas de su existencia ajetreada y azarosa. Dejó vagar la mente. Una tras otra fueron apareciendo las figuras de aquellos de quienes debía huir… y cualquiera de las caras recordadas tenía rasgos que coincidían con la entrevista hacía poco y que le causara temor. "si todas se le parecían era que, en realidad, por lógica, no se asemejaba a ninguna. Más tarde se impuso esta conclusión: el verdugo elegido podría ser un desconocido, pues ese tipo de servidores se renovaba constantemente, y no debía buscarlo necesariamente entre aquellos sujetos que su mente proyectaba. Él era un hombre molesto para el régimen, un potencial peligro, y aunque inactivo ahora, dejaría de ser inofensivo en el momento en que pudiera volver a hacer oír sin peligro su voz de escritor y de periodista. Lo único seguro para "ellos" era que muriese… y no dudarían en comisionar a alguien para que llevara a cabo el homicidio antes de que pudiera ocasionarles problemas publicando sus artículos desde el exterior. Todo concordaba con la advertencia recibida. Lo había presentido desde el primer día. Había tomado ese camino conscientemente, de acuerdo con su conciencia y no iba a arrepentirse ahora. Además, hubiera sido inútil.
Su mente vagó por senderos más gratos: Alfredo y él preparando juntos los exámenes, compartiendo un partido de rugby, disputándose el efímero amor de una novia y prestándose mutuamente los libros de Borges.
El oscilar de la carrocería del bus al rodar por la rampa de la terminal esteña lo quitó de sus meditaciones. Descendió. Una corta espera y de inmediato ascendió a otro autobús que acarreaba pasajeros por la ruta a San Ignacio, bordeando el mar. Dudó si debía telefonear a Alfredo para advertirle de su arribo. Optó por no hacerlo, previendo que la línea telefónica pudiese estar intervenida. Descendió en Manantiales. Un aburrido conductor le había abierto la puerta trasera y saludado con la mano. Él era el único pasajero y el vehículo se alejó vacío. "Buena gente estos yorugas, siempre amables", se dijo (y aunque fuera un pensamiento puso esa expresión coloquial entre comillas, cuidadoso siempre de la pulcritud de su lenguaje) y emprendió el camino hacia la playa.
La tarde era aún diáfana y la atmósfera leve estaba impregnada con el aroma del mar. En aquel paisaje apacible era incongruente temer una muerte violenta. Le parecía que el odio y la violencia debían haber quedado atrás, en la otra orilla, entre las turbias aguas del Riachuelo y esa Pampa en la que se disolvía la ciudad informe y a la que, pese a todo, se sentía ligado y añoraba día a día. Sus plantas se hundían en la arena del sendero. La casa que ocupaba Alfredo y que había conocido antes, cuando su compañero ya había pasado a la clandestinidad y él se mantenía dubitativamente dentro del sistema, se divisaba recortada sobre el fondo plateado del mar. Atardecía. Al acercarse a la costa sintió sobre su piel la refrescante brisa marina y aspiró el aire salobre con fruición. El viento agitaba su chaqueta. La maleta le pesaba e incomodaba. Se supo casi ridículo con una corbata ciñéndole el cuello, en un lugar donde nadie la usaba. Pronto atardecería.
El chalet al que se dirigía era una construcción de piedra y madera, pequeña y aislada de la vecindad por un cerco vivo muy tupido. Se aproximó a la vivienda. Tenía la sensación de ser observado, aunque no parecía haber nadie en el interior. "Quizás Alfredo haya salido", supuso, "en cuyo caso lo esperaré. No puedo hacer otra cosa". Se tomó un tiempo para cargar la pipa. Necesitaba esa pausa. Avanzó cautelosamente, temiendo ser interceptado. "Boberías", se recriminó, "nadie puede saber en donde estoy". No había timbre sino una aldaba. Golpeó con fuerza. El sonido repercutió como si la casa estuviere vacía. Al cabo de un rato sintió el inconfundible andar de Alfredo: un paso quedo, el sonido de la muleta contra el suelo, el arrastrar del otro pie, nuevamente la muleta y así, sucesivamente, hasta que llegó al portal. Su amigo abrió la puerta de par en par. Le extendió la mano con una sonrisa. No le pidió explicaciones. Solo le dijo "pasa". Lo invitó a sentarse. Luego, observándolo le dijo: "veo que aún conservas la vieja pipa que te regalé... las cosas están destinadas a perdurar más que sus dueños, los hombres. ¿Te acordás de cuando descubrimos a Borges y de aquel soneto que recitaste en clase de literatura con Batistessa?…el bastón, las monedas, el llavero / la dócil cerradura, las tardías…." Torres se sintió reconfortado y completó las últimas estrofas del poema: "Durarán más allá de nuestro olvido / No sabrán nunca que nos hemos ido". Era la mejor manera de reencontrarse, con la poesía y la camaradería de antaño, con una época en la que todos los sueños eran posibles y estaban a la espera de los protagonistas que los hicieran realidad… tiempos en los que creían que serían ellos mismos los artífices del cambio. La calma de su amigo era un oasis después del ríspido día que culminaba. Se apoltronó cómodamente y se relajó. Alfredo ocupó el sillón del frente. Debía agradecerle que lo acogiera sin preguntas, pero estaba obligado a responderlas aunque éstas no fuesen formuladas. "Tengo que contarte lo que me ha sucedido" comenzó diciendo, pero su interlocutor le interrumpió: "no necesitas decirme nada, lo sé todo y soy yo quien debe darte una explicación".
Torres lo miró con sorpresa y guardó silencio. El otro continuó: "Sé que no me perdonarás. Igual no tendrás tiempo para recapacitar demasiado… pero quizás entiendas que debo hacerlo y por qué lo hago. No es nada personal… lo siento mucho. Yo te estimo, pero por sobre todo están los principios, las ideas…y yo no las he perdido ni traicionado."
Torres había quedado estupefacto. El interlocutor prosiguió: tú creías que yo había huido... Te equivocabas. Me enviaron aquí, donde puedo ser más útil. Alguien tiene que ser el discreto contacto de esta ribera… y para esta misión (me refiero a vos) acudieron a mí porque sabían que le sería útil al movimiento… No voy a fallarles. Es obvio, Francisco, recordaron que fui tu amigo y supusieron que confiarías en mí".Â
Torres se incorporó como despertando de una pesadilla y se enfrentó con el arma que Alfredo empuñaba apuntando hacia su pecho. Hizo un gesto que, aún siendo mudo, expresaba una angustiosa pregunta: "pero…aunque pueda comprender lo de tus ideas y mi equívoco… ¿qué hay de nuestra amistad?"
Alfredo le sonrió: "¿fuimos alguna vez amigos?...quizás sí, hace muchos años, en los patios del colegio… pero pronto la amistad se convirtió en rivalidad… tú me aventajaste en muchas cosas: fuiste el mejor promedio, conseguiste la beca a la que aspiraba y te quedaste con Sabrina, a quien yo no hubiera abandonado… ya vas entendiendo…ahora, porque antes nunca comprendiste nada… no supiste cuanta bronca me daban tus condolencias por mí, el pobre rengo, mientras me contabas tus triunfos en esgrima… yo no precisaba tu lástima, sino que admiraras mi condición de lisiado, porque a estas muletas las gané peleando…"
"Perdoná esta ironía… te envié la nota de advertencia sabiendo que por ella vendrías a mí. ¿A dónde irías si no? Te imaginarás que yo, en mi estado, no podía andar cazándote por Montevideo sin dejar huellas. Aquí tengo todo preparado: una fosa muy honda abierta en la arena, la pistola con el silenciador y no hay porteros mi vecinos…"
Torres podía comprender lo irrevocable de su asesinato, también justificarlo por las oscuras razones de la infame política, podía entender la obcecación del verdugo y disculpar por último su propia ceguera, pero no estaba dispuesto a exculpar esa innoble malevolencia de burlarse de su final parodiando la letra de un tango.Â
Iba a increparlo, pero luego sus labios se plegaron en un rictus de aceptación. Era todo tan cruel, tan absurdo… "Ya no soy nadie, si alguna vez lo fui…" comenzó a decir en un intento de revertir lo que parecía ineludible, pero calló al reconocer que sería en vano continuar argumentando. "Alguna vez tuvimos una patria, ¿recuerdas?, y los dos la perdimos", concluyó a modo de despedida.
El sordo disparo puso fin a su perplejidad. Por breves instantes percibió la triste sonrisa de Alfredo, tal como la del gato de Alicia.