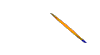AQUELARRE
Raúl Pérez Tort
I
Aquella era la Noche de las Brujas, la noche en la que todas las malvadas hechiceras de la comarca se reunían en la montaña a celebrar su macabra fiesta
anual. Concurrían también los duendes del bosque, los ogros y los gnomos, todos los espíritus malignos y el señor
esqueleto.
Por la tarde, a medida que llegaba la oscuridad, los conejos se habían ido refugiando en sus
madrigueras, renunciando a vagar por los campos y los pájaros se habían resguardando en los
nidales, escondiendo a sus polluelos y ocultando las cabezas bajo el ala para no ver los horribles hechos que allí
sucederían; porque en la región todos sabían que ése era el día de los muertos y que a la medianoche
éstos, convocados por las magas, podrían salir a rondar las aldeas, dueños de la
oscuridad, transitando las tinieblas con mortajas desgarradas y entrechocar de
huesos.
La noche misma se había asociado a la cita adornando el firmamento con rayos y centellas que
alumbraban, esporádicos, el cielo y velando las amables estrellas con un manto de niebla espesa que envolvía
casas, árboles y peñascos, con vestidos de gasas y jirones de sombras, mientras los truenos resonaban
lejanos, como gigantes tambores azotados por el viento.
Allí, en un abra del monte, se agitaban las huestes de la maldad en torno de la hoguera y en un enorme caldero bullía el espeso caldo de sapos y culebras que acompañaría el satánico festín que
preparaban. Faltaba tan sólo asar una víctima tierna e inocente, para completar la carta del banquete y satisfacer así el apetito infame de la innoble
concurrencia.
Una a una habían llegado todas las arpías. Algunas, cabalgando sus escobas
mágicas, otras, a lomos de bestias quiméricas y, las menos, aquellas que mejor disimulaban su condición
satánica, en raquíticos asnos, disfrazadas de tiernas abuelas, inocentes
viejecillas.
Sus invitados danzaban felices a la luz de las llamas temblorosas y una música
arcana, de melodiosos sones, surgía de las flautas hechas con huesos de
difuntos, acompasada por timbales cuyos parches eran de pieles arrancadas ¡quien sabe de
dónde!, y su rítmico percutir se confundía con el latido del corazón de
Paquito.
Porque Paquito también advertía, como los temerosos animales del campo, que el aquelarre estaba cercano y que él podría ser la víctima
propiciatoria. Así lo habían comentado sus amigos esa tarde, al salir de la
escuela... y aquel había sido el tema de conversación con sus hermanos hasta que le obligaran a
acostarse... y aquellas eran las imágenes que habían grabado en su mente los relatos con hadas
voladoras, las fantásticas historias de dragones y portentos y los cuentos de fantasmas y descarnados esqueletos que conformaban su infantil
librería.
II
|
|
Paquito reposa en su lecho, pero no puede dormir. Sus pensamientos no logran apartarse de aquellas fantasmagorías y,
además, tiene fiebre... muy alta. Ha cogido frío y le duele el pecho. Respira con
dificultad. Se agita en la cama y transpira. La oscuridad le aterroriza. Está solo en su
cuarto. Únicamente sus juguetes preferidos montan guardia a los pies de la
cama, pero no confía en que el oso de peluche o el perro de paño puedan defenderlo de aquello que acecha tras la ventana y que no tiene
nombre.
Pasan las horas y es ya la medianoche. Una luna, redonda y rojiza, se ha asomado tras los cristales, porque la tormenta que amenazaba el horizonte parece haber quedado allá, en la montaña de los encantamientos desde donde continua resonando hoscamente. Sigue insomne, cada vez más angustiado, cada vez con más fiebre, y llora en silencio. |
En la quietud de la noche ha percibido unos extraños ruidos, como de pisadas hendiendo la
hierba. En un árbol próximo, ha chillado una lechuza y el perro del vecino ha comenzado a
aullar, como si fuera un lobo.
Los pasos se aproximan; el corazón quiere escapársele por la garganta y las
lágrimas, que había contenido hasta ese instante, derriban el dique de su
voluntad. Clama asustado: ¡mamá!, ¡mamitaaa!
III
La bruja capitana ha elegido su víctima. Será ese niño
rubio, de cutis sonrosado y ojitos celestes que tanto les teme. Sus carnecitas serán bocado sabroso para las fauces
voraces. Llama a una amiga, invitada de honor en sus festejos, la de la guadaña en alto, tan hosca de carácter como tenebrosas son sus vestiduras que poco disimulan su esperpéntica
figura.Â
Le encomienda buscar al chiquitín. No te dará trabajo, le dice. Está muy
enfermo, aunque en su casa aún no lo saben. Tráelo a nosotras, mucho te lo
agradeceremos.
Y la Muerte, que es mandada a hacer para esos menesteres, acepta solícita el encargo y se encamina
ahora, con la afilada herramienta de su oficio al hombro y envuelta en su raído
manto, en procura de Paquito.
Las flores se marchitan a su andar. A medida que avanza, se hace el silencio en
torno. Las luciérnagas se niegan a alumbrarla. Ni siquiera las alimañas nocturnas se atreven a cruzarse en su
derrotero. Sólo el gato negro, que dormita en el jardín, se anima a saludarla con un maullido
lastimero, a la vez que eriza el pelaje del dorso y yergue la cola, rígida e
inquieta.
La luna no quiere ser partícipe de la penosa trama y desaparece discretamente tras una nube
plomiza.
Los árboles extienden sus ramas desnudas para cerrarle el
sendero, pero Ella se abre camino, decidida a cumplir su cometido.
Sigilosamente, el espectro llega hasta la ventana y apoya su huesuda cabeza en los
cristales. Atisba, con sus huecos ojos acostumbrados a penetrar lo oscuro, el interior de la
alcoba. Adentro ve a Paquito, que llora y grita desconsolado.
Está ya por entrar a coger la criatura, pero, en ese mismo
momento, la madre irrumpe en la habitación, se aproxima a la cama y toca la afiebrada frente de su
hijo.Â
¡Tiene que esperar! La mamá trae un paño fresco que extiende sobre la cabecita del
infante. Seca sus lágrimas y le coge la mano. Pasan los minutos y las horas, con la madre siempre velando los sueños de
Paquito, sentada a su lado, la testa gacha y las manos uncidas.
La Parca rezonga, fastidiada. ¡Con tanto amor en medio no puede hacer nada! A esos miembros
unidos, no podrá desatarlos. Suspira, como sólo puede suspirar la Muerte, y regresa al aquelarre
compungida, a dar explicaciones a las brujas que, muy enojadas con ella por su nula
eficacia, siguen hambrientas y malhumoradas. Empero, como está amaneciendo, no tienen más remedio que remontar el cielo en sus
escobas, o montar en sus borricos y desandar los caminos, porque la luz del día las rechaza y, una a
una, tal como llegaran, se van alejando. La Dama burlada también se despide, embozando su blanca
calavera, mientras que los ogros se esfuman y los duendes y gnomos regresan a sus
escondrijos.Â
Al poco rato, los conejos se asoman a la entrada de las cuevas que los cobijaran y los pájaros vuelven a trinar en el jardín de
Paquito, quien duerme ahora tranquilo, bajo las miradas atentas del oso de peluche y del perro de
paño.Â