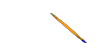ANGEL DEL CAMINO
Diego
Remussi
Â
| Teníamos un
compañero peruano. Él no hablaba mucho, pero nos hicimos amigos en
seguida. Se quedaba escuchándonos y uno sentía que todo lo que decíamos
era importante. Odi no era de la capital pero había vivido en Lima un tiempo, justo antes de venirse a Buenos Aires. En realidad, había nacido en un pequeño pueblo del interior. A veces me contaba cómo era la iglesia y la plaza. Las callecitas eran de piedra y las casas, bajas. |
|
|
|
Yo imaginaba un lugar entrañable entre las
montañas, donde la tarde era eterna. Allí no habría prisa. Todo estaría
detenido. Frente a la iglesia estaba la estatua de un ángel. Era de piedra blanca. En la espalda, las alas ya no resistían las lluvias. Se estaban deteriorando. Pero la sensación de debilidad desaparecía cuando uno veía al ángel de frente. Sus ojos eran tiernos y brindaban una serena protección. Lo llamaban el ángel de los caminos. La gente decía que él se bajaba cada noche de su pedestal y se ponía a caminar, acompañando a los hombres. Les brindaba el cariño que prometía su mirada. Por eso, me contaba Odi, sus pies estaban en perfecto estado. La espalda quizás tuviera rajaduras pequeñas, producto de tanto tiempo a la intemperie. Pero la gente no iba a dejar que algo le pasara a sus pies. Querían que siguiera caminando a su lado. Un día fue una caricia y luego fueron un montón de manos repetidas. |
| Cada vez que
pasaban frente a él, le tocaban los pies en señal de agradecimiento y de
paso, le curaban las heridas. Para la espalda quizás hiciera falta el servicio de algún entendido en piedras o en estatuas. Pero el corazón del ángel estaba en perfecto estado. Sus rajaduras eran sólo exteriores. No dejaría de caminar por esas callecitas de pueblo, rodeadas de magia. |
|