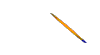SETENTA VECES SIETE
Jorge Luis Sagrera
Había empezado a arreglar el jardín una semana antes. La lluvia lo obligó a
abandonar la tarea. Fueron días de lluvia intensa en los que Pablo debió
resignarse a mirar cómo el pasto y las enredaderas crecían con un vigor
descontrolado.
El miércoles había dejado de llover. Jueves y viernes, tuvo que quedarse en la
oficina después de hora: tenía que entregar el balance del año porque el
lunes comenzaba las vacaciones.
El sábado Pablo se levantó a las 6. Quería disfrutar a gusto del jardín. El
pasto todavía estaba húmedo, y aprovechó esa circunstancia para cambiar la
ficha al alargue y pasar la piedra a la tijera de podar y a la guadaña.
A las 7 empezó a levantar el rocío. Encaró el yuyal con la guadaña. Después
pasó la máquina, repasó los rincones con la bordeadora y removió la tierra
de los canteros.
Cada tanto hacía un alto y miraba cómo el jardín volvía a su habitual
esplendor.
Podó las enamoradas del muro que amenazaban con irse al lado vecino, y estuvo
un rato largo con una cuchilla vieja sacando de raíz las hojas de lechuga que
amagaban con invadir todo el espacio debajo de los árboles.
Ahora era el momento de regar. Lo que a Pablo más le gustaba. Se sentía un
creador... Como si tuviera en sus manos el poder para darle vida a toda esa
manifestación de la naturaleza. No se conformaba con el simple hecho de regar.
Repartía agua en las hojas, los pétalos y los troncos de los árboles.
También regaba la calle. Se levantaban pequeños hongos de polvo. Imaginaba una
vista aérea de Hiroshima.
Si había buena presión de agua, jugaba con las plantas de tallos más débiles.
"¡Se quiebra, se quiebra!", decía, como si estuviera relatando una
pelea de boxeo. Las plantas se arqueaban y tocaban el suelo. A veces se
quebraban; entonces él se arrodillaba y les pedía perdón.
Regaba. El agua parecía retirar lentamente el manto de tierra que cubría el
jardín. Poco a poco, todo se volvía de un verde limpio y de un rojo intenso.
Las fragancias inundaban el lugar.
Los que vivían a la vuelta aparecieron en la esquina. Se encaminaron hacia la
casa de Pablo. Conformaban un dúo extraño, misterioso. El más gordo había
sufrido fractura de mandíbula. El confuso accidente lo condenó perpetuamente a
sonreír. El más flaco tenía aspecto de monje de clausura. Andaba torcido y
con las manos juntas a la altura del pecho. Un ojo que parecía pertenecer a una
cabeza más grande, giraba como un trépano perversamente en la órbita.
No voy a dejar de mirarlos. Son muy susceptibles.
En cierta ocasión habían pasado por la vereda. Pablo, abstraído, no los vio.
El dúo se sintió ultrajado y le retiró el saludo por seis meses.
Ahora venían caminando despacio, como quien en procesión lleva una ofrenda al
altar.
Estaban a diez metros de la casa. Pablo fue el primero en saludar.
-Hola- dijo alzando una mano.
-Hola- contestó el dúo.
-¿Qué andan haciendo?- dijo Pablo tratando de ser amable.
-El día está lindo y salimos a dar una vuelta- dijo el más flaco.
Pablo se sentía incómodo. Ese ojo le provocaba vértigo.
-¿Quieren pasar?- preguntó, esforzándose por mirar el ojo que estaba quieto.
-No, gracias- se apuró a contestar el más gordo -, mejor otro día.
-Adiós- dijo Pablo.
Es bueno llevarse bien con los vecinos.
En ese momento notó que había estado echando agua en el mismo lugar. Un charco
de barro se abría como una boca debajo de sus pies.
Terminó de regar. Enrolló la manguera y se sentó a descansar.
El cielo celeste, casi azul, contrastaba con el verde parejo del jardín. Paseó
la mirada por el lugar y se sintió satisfecho. Cuando sus ojos se toparon con
el charco, pensó: Quedó en el medio del jardín. Es imposible no fijarse en él.
Fue a sentarse lejos, debajo de la magnolia. Se esforzó en escribir una lista
de actividades para las vacaciones. Cada tanto espiaba el charco. Le molestaba.
Todo, según su concepción de las cosas, había quedado pulcro, perfecto: ese
charco arruinaba el trabajo.
Contrariado, entró a la casa y preparó el calefón. Eligió la ropa (remera de
algodón y pantalón de tenis, blancos). Como el agua todavía no estaba
caliente, se descalzó y salió al jardín.
Eran las 7 de la tarde. Una brisa suave y fresca le envolvía el cuerpo. El
pasto húmedo y tierno le acariciaba los pies desnudos. Pensó que ese roce era
una delicia. De repente, como quien va a enfrentarse con alguien, se dio vuelta.
Sin embargo, al encarar el charco sus pasos eran vacilantes.
Puso el dedo gordo, igual que si estuviera probando el agua de una pileta de
natación. Tuvo la sensación de que esa viscosidad caliente iba a quedarse con
su dedo. Repugnado, retiró el pie.
Más tarde, bañado y afeitado, volvió al jardín, Las estrellas todavía podían
contarse una a una. Había siete. Venus destellaba como nunca; parecía un faro.
El rocío caía lentamente sobre los jazmines. Las fragancias sobrevolaban el
lugar. Pablo imaginó que el edén debió haber sido así.
Anduvo dando vueltas por el jardín hasta que se hizo de noche. Recordó que las
ventanas estaban abiertas. Voy a prender un espiral. La mano llegó al picaporte,
pero no pudo accionarlo. Se agachó esquivando un golpe que no venía. Se rehizo
contra el marco de la puerta y con una rapidez que no le pertenecía estaba
junto al charco.
Se sacó la zapatilla izquierda. Hundió el dedo gordo, lentamente. Ahora el
barro estaba frío. Era una sensación placentera. El murmullo de los dedos
chapoteando en el barro lo hizo sonreír. Resonó una carcajada descomunal. Él
tenía la boca abierta, pero no era su voz. Presintió a alguien moviéndose a
su espalda El pánico, como si fuera un brazo poderoso, lo dio vuelta de un tirón.
Con gran celeridad, una y otra vez, sus ojos escrutaron el lugar. Cuando comprobó
que estaba solo, sólo él en el jardín, bajó la mirada y no encontró su pie.
Retrocedió asqueado. Cayó sobre un cantero. Respiraba agitado. Del pecho le
salía un chillido ronco, que no era el de sus conocidos ataques de asma.
Durante la noche soñó que se revolcaba en el charco. Gente que antes lo
apreciaba, ahora le gritaba: "¡Inmundo!... ¡Asqueroso!". Él, inútilmente,
estiraba la mano. La canilla estaba fuera de su alcance.
El domingo se despertó a las 12. Habitualmente se levantaba temprano, iba a
misa de 8, y de regreso compraba el diario que leía mientras el carbón se
quemaba. Pero esta vez se despertó a las 12 y le dolía la cabeza. Dejó la
carne para asarla a la noche y cocinó fideos blancos con manteca. Terminó de
comer. La vajilla sucia quedó en la pileta. Era la primera vez que se iba a
dormir la siesta sin ordenar la cocina.
Se despertó a las 5, preparó el mate y salió al jardín. La tarde era
apacible y se sintió animado. Sin embargo, lo ocurrido en la víspera se le
presentaba a cada rato. El charco era un intruso que, furtivamente, había
conseguido meterse por alguna grieta para quedarse con él.
Cortó unas rosas para poner en el florero del dormitorio. Mientras las
acomodaba, comprobó con satisfacción que no había mirado el charco. Tampoco
había dejado de pensar en él.Â
Volvió al jardín. Empujado por su propia voluntad o como si respondiera al
llamado de un hábito invencible, se puso a regar. Poco antes de terminar,
fingiendo distracción, se paró encima del charco y regó, por encima del cerco
de ligustrina, las tres estacas de sauces plantadas en la vereda. Sus pies
empezaron a hundirse en el barro. Lo atribuyó al peso de su cuerpo.
El charco le anegaba los tobillos. Pablo tuvo un temblor a lo largo de la
espalda y alrededor del cuello. Experimentó, mientras duraba el temblor, una
desconocida sensación de placer.
Un matrimonio vecino pasaba por la vereda. En medio de ese éxtasis, él creyó
verse desnudo y cerró los ojos. "Adiós", dijo la pareja. Pablo saludó
con la cabeza, pero no abrió los ojos.
Terminó de regar y enseguida se hizo de noche.
Caminaba por la casa y el barro seco de los pies se iba resquebrajando: el
cascarón de un huevo que se abre para dar paso a una nueva criatura.
Una estela de tierra color marrón grisáceo iba desde la cocina al comedor y
desde el comedor al baño y a la habitación.
No tenía hambre. Quería acostarse para pensar en el charco, evocar una y otra
vez ese momento en el que experimentó esa nueva forma de placer. Deseaba
acostarse rápido. En la cama, despierto, con los ojos cerrados, conseguía que
la realidad se sometiera a sus sueños.
A veces se imaginaba que alguien lo observaba desde algún lugar del universo.
Ese era el motivo por el cual dormía boca abajo abrazado a la almohada, o en
posición fetal.
Esta vez, para no ensuciar las sábanas, se acostó boca arriba dejando que los
pies colgaran fuera de la cama.
Durmió mal. Se despertó varias veces con las piernas acalambradas. Necesitó
ir al baño a humedecerse los pies: el barro reseco le mordía la piel.
Se levantó a las 9 y dedicó parte de la mañana a las tareas de la casa.
Evitaba mirarse los pies. Cada tanto los humedecía con un rociador para que no
le tironeara tanto la piel. Tengo que lavármelos. Esa frase le repiqueteaba en
la cabeza. Se demoraba preguntándose cuándo sería el momento justo para
hacerlo.Â
El charco, como si tuviera vida propia, había ganado en profundidad. El sol con
sus rayos implacables parecía querer secarlo. El charco se defendía emanando
un vapor húmedo y pegajoso que le daba una apariencia insolente.
A la tarde Pablo no alteró su rutina de riego: primero las enredaderas (ahora
no jugaba con las plantas de tallos débiles). El charco quedó para el final.
Pablo se hundía. Se habría seguido hundiendo, si en ese momento no hubieran
llegado los vecinos que vivían a la vuelta.
-¿Qué estás haciendo?- preguntó el más flaco.
Pablo no tenía ganas de hablar.
-Estoy regando- dijo.
-No- agregó el más flaco, que se estiraba por encima del cerco para ver mejor
-. Pregunto: ¿qué hacés con los pies metidos en el barro?.
Pablo, por primera vez en el día, miró hacia abajo. Tuvo vergüenza: no
encontraba sus pies.
-¿Te ayudo?- preguntó el más flaco.
-¿A qué?- dijo el más gordo -. No tenemos tiempo. En todo caso volvemos mañana.
Pablo ni siquiera se atrevió a mirar cómo se alejaban. Molesto con sí mismo,
salió del charco y lavó sus piernas con abundante agua. Se sintió bien
pudiendo mover libremente los dedos de los pies. Los pisos de la casa no se
ensuciaron. En la cama se reía solo y se estiraba como un gato.
A la madrugada hubo un temporal. Pablo corrió a cerrar los postigos. Un relámpago
iluminó por un segundo la noche. Vio la violencia con que el viento sacudía
los árboles. También pudo ver que el agua comenzaba a anegar el jardín.
Volvió a costarse. Ahora no podía dormirse. No dejaba de pensar en el charco.
Calculaba qué grande y qué hondo se iba a poner con tanta lluvia.
Tres días después, Pablo no se apartaba de la ligustrina. Como el cerco lo
ocultaba hasta la cintura, podía embarrarse en el charco sin que ningún vecino
se diera cuenta.
Iba y venía a lo largo de la ligustrina con la manguera en la mano. Cada tanto
se remojaba para que el barro no se secara: le causaba placer sentirlo sobre la
piel.
Hacía ya tres días que no hablaba con nadie. Evitaba pensar; sólo le
importaban las sensaciones que el barro era capaz de proporcionarle.
Esa tarde regresaron sus vecinos. El más gordo venía unos metros más adelante.
-Hola- dijo Pablo sin apartarse un centímetro de la ligustrina.
-Estamos apurados.
-Quién te pidió algo- le reprochó Pablo.
-¿Qué pasa?- preguntó el más flaco, que llegaba resoplando.
-No pasa nada- contestó el más gordo.
-El lugar está descuidado- dijo el más flaco -. Los yuyos están altos. Vos
estás sin afeitarte y despeinado...
El más gordo tenía en los ojos un brillo voluptuoso que junto a su sonrisa
fija lo hacía ver grotesco.
-Te tiraste al abandono, ¿eh, Pablito?.
-¿Qué es ese ruido que parece agua chorreando?- preguntó el más flaco.
-Estoy regando- dijo Pablo; en ese momento los ojos se le pusieron blancos.
-Entremos, se siente mal- dijo el más flaco.
-¡No!- gritó el más gordo -. No nos autorizó a pasar.
El más flaco retrocedió rengueando, tomó impulso y de un salto franqueó la
ligustrina. El ojo que parecía un trépano bailoteaba enloquecido. Cuando con
el otro ojo vio que Pablo estaba embarrado hasta la cintura, dijo:
-¡Dios!- y levantó los brazos al cielo.
-¡No me mires!- gritó Pablo, y tiró la manguera para poder cubrirse con las
manos.
-¡Vamos!- dijo el más gordo -. Este lugar y este tipo apestan.
Pablo, fulminado por esa sentencia, cayó al suelo.
Despertó y ya era de noche. Sentía las piernas pesadas. El rocío no había
podido humedecer el barro reseco que le producía un dolor punzante, como agujas
interesándole la piel.
Sopló un viento fresco que lo despejó y le permitió sopesar la situación.
Concibió una idea: ponerse de pie, agarrar la manguera y lavarse. Estaba débil.
No pudo levantarse. Apoyándose sobre los antebrazos, irguió el torso. Abarcó
el jardín desde otra perspectiva. La noche era sin luna. Buscó la manguera. La
ubicó a unos metros, entre los yuyos.
El charco estaba ahí nomás. Si giraba como un tronco podía sumergirse.
Tengo ganas de acostarme en mi cama entre sábans suaves y limpias...
Empezó a arrastrarse, pero las piernas le pesaban como si fueran de mármol. Mañana
lo voy a tapar con arena. Lo juro.
En media hora Pablo había conseguido avanzar 50 centímetros. Miró el charco
que sí estaba a su alcance. Prometo firmemente que voy a salir enseguida....
Siento nostalgias de mi jardín, de mis flores...
Se dejó caer. Tanta era la debilidad, que no pudo controlar el peso del cuerpo.
Parecía que el charco lo chupaba... O chupaba su voluntad.
Sometido al antojo del charco, tocó fondo.
Puedo moverme. Un buen baño. Ropa limpia. No necesito más. Las sábanas deben
estar frescaas y suaves. Ya salgo. Por la posición que tiene La Cruz del Sur
deben ser las 3. Mañana lo tapo con arena. En quince días la gramilla no va a
dejar restros de él. Basta de hablar. ¡Afuera!... Antes podría sumergir la
cabeza.
Se veía un resplanador. Pablo se despertó y miró hacia el este. Pronto va a
salir el sol, aunque por la ubicación que tienen esas nubes tal vez el día se
presente nublado.
Entonces se quedó en el pozo la mañana y la tarde.
Al aparecer la primera estrella, dijo: "Hoy me fue bien. Dios me favoreció
con un día nublado, peero sería necio pensar que mañana voy a obtener la
misma gracia".
Apoyó los antebrazos en el borde. Levantó una pierna y también la dejó en el
borde. La posición era incómoda. Bajó la pierna. Bostezó.
Despertó y era de noche. Le costaba abrir los ojos. El barro parecía un bloque
de mármol sobre los párpados.
Si el barro se seca y me cierra los ojos... No debo perder la visión. Tengo que
sumergirme. Después sí ir a buscar la manguera.
Se sumergió enteramente. Tocó el fondo. El barro estab fresco y suave. Como
mis sábanas. Se quedó ahí hasta que los pulmones lo empujaron hacia arriba.
Salió. El barro adherido a la ropa lo empujaba hacia abajo. A los tumbos dio
dos, tres pasos. Se sentía animado. Una hiedra se enredó en su pie y quedó
tendido entre los yuyos. La manguera estaba cerca. Se incorporó hasta quedar
apoyado sobre las rodillas y las manos. Así, en cuatro patas, encaró la
manguera.
Mientras se arrastraba el último metro, cruzó el cantero de las alegrías del
hogar. Tenía la tierra reseca, partida. Los gajos vacíos y marrones. Los pétalos
en el suelo. "Perdón", dijo, y lloró amargamente.
Lo despertó un trueno, pero no abrió los ojos. El barro, poco a poco, se
endurecía y tomaba la forma de su cuerpo. Pablo intuyó que bajo esa capa de
barro el tiempo y las fuerzas se terminaban. Se puso a buscar a tientas la
manguera. Apuntó el chorro directamente a los ojos. El contacto con el agua fría
le produjo rechazo. Después se acostumbró y dejó que, desde la nuca, fluyera
como un manantial. Esa frescura lo hizo sonreír.
Con los sentidos despejados pudo erconocer el lugar. Ubicó la Cruz del Sur para
tener una idea aproximada de la hora. Un relámpago iluminó el cielo.
Volvió a mojarse enteramente. Todavái es temprano. Mis piernas y mis brazos no
están entumecidos. Con la maguera cerca estoy seguro. Puedo sumergirme y
lavarme todo lo que quiera.
Estaba amaneciendo.
"Es probable que llueva", dijo, y se sumergió.Â
El sol estab alto. Por el dolro, creyó tener la frente partida. Igual que la
tierra de los canteros. A tientas buscó la manguera. Sus movimientos no eran
tan seguros como en la madrugada. Tenía un presentimeinto. Las chicharras parecían
atravesar las costras de barro que le sellaban las orejas y lo aturdían con sus
pitidos largos y pesados. Suspiró aliviado. La manguera estab en su lugar. La
enfocó directo a los ojos: no salía agua.
Desconsolado, se sumergió en el charco y la presión en la cabeza cedió.
Despejó el barro de los ojos. Nubarrones negros poblaban el cielo desde el
oeste.
Tengo que entrar. En la heladera hay agua.
Abandonó el charco y encaró con decisión la puerta de la casa. Dio tres pasos.
cayó fulminado por el sol del mediodía. Su mano se desprendió lentamente del
picaporte.
-¡Pablo, Pablo!. ¿Estás ahí?- preguntó el más flaco desde la vereda.
Sí. Ayúdenme.
-¡Pablo!. ¿Me escuchás?- repitió el más flaco.
Sí.
-¿No es aquel que está cubierto de barro?- dijo el más gordo.
Sí.
-Entremos- dijo el más flaco -, se lo ve muy mal.
-¡No!- gritó el más gordo -. Le preguntamos y no nos contesta. Días atrás
nos negó el paso, y ahora ni siquiera tiene la educación de contestarnos...
-Pero está muy mal- insistió el más flaco.
-Estoy de acuerdo en ayudarlo- dijo el más gordo -. Pero no nos pidió nada. Qué
pasaría si lo ayudamos y después se enoja con nostros porque no respetamos su
libertad. Vamos; si nos necesita sabe donde encontrarnos.
"Voy a gritar", pensó Pablo, pero no pudo despegar los labios. Era
como si los tuviese cosidos.
Así permaneció tres horas. El barro reseco le hacía crujir los huesos, y los
calambres campeaban libremente en su cuerpo.
Confundió los truenos con el traqueteo del tren.
Quiero ponerme de costado para dormir. Dormir en el tren como cuando era chico.
Empezó a llover despacio. Gotas gruesas parecían cinceles de cristal golpeando
el barro seco que, como una mortaja, envolvía a Pablo.
Al otro día amaneció despejado. La temperatura prometía ser agradable. La
lluvia torrencial había aflojado el barro que inmovilizaba a Pablo. Ahora
estaba limpio, duro y frío como una estatua de mármol.