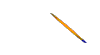Â
Â
Â
Â
AUTORRETRATO
Raúl Pérez Tort
Â
Juan Bengolea Cano, “Canito” para sus amigos, sale del Jockey Club de Buenos Aires y se encamina hacia el Plaza Hotel para participar en el almuerzo semanal del Rotary. El portero le despide con el ceremonioso y habitual “hasta luego doctor”, que él responde con una deferente inclinación de cabeza. Viste un elegante terno gris con rayas muy finas y claras, impecable camisa de hilo (una de las que le envían sus camiseros de Jeremy Street desde Londres, de su exacta medida y con sus iniciales bordadas), corbata de seda natural roja y azul - obviamente francesa – complementada con un pañuelo armonizando con aquellos colores y que asoma sin timidez del bolsillo superior de su chaqueta, zapatos negros de Gucci, y un abrigo de pelo de camello que dobla sobre su brazo porque ya ha menguado el frío inicial de la mañana. Repasa los puños de la camisa de modo tal que los delicados gemelos de oro y lapislázuli sobresalgan apenas de la bocamanga del traje, y parte con andar mesurado. Tiene tiempo de sobra para llegar a la reunión que comenzará, como siempre, a la una en punto.
                  Ha recibido la habitual lección de florete que le imparte el reconocido maestro Gardère, ex campeón de espada de Francia, instructor del rey Hassan de Marruecos y doble de Erroll Flinn en “Prisionero de Zenda”, como recuerda complacido.
                  Luego ha tomado un baño sauna reparadora y una reconfortante ducha. No se ha dejado cepillar la espalda por el servidor de turno porque lo considera denigrante, pero se ha hecho lustrar los zapatos que brillan al sol del mediodía.
                  Por último, ha leído los principales periódicos repantigado en un sillón de cuero de la señorial biblioteca, que es su lugar de lectura favorito.
                  Se encamina por la calle Posadas hacia la Plaza San Martín. Se detiene a observar los escaparates. Le atraen las obras de arte y aprovecha el paseo para admirar las piezas que exhiben las vidrieras de los anticuarios.
                  Va pensando que es una suerte disponer de horas libres porque, total, las vacas engordarán y los cereales crecerán en su campo, aunque él no esté allí para vigilarlos, y si algo pasara, habría sido, colige, por falta o exceso de lluvias, y no por sus acciones u omisiones, de modo que puede hacer la caminata sin remordimientos de conciencia. Luego, en la tarde, se dará una vuelta por la empresa para verificar que todo marcha bien, como es de suponer que vaya.
                  Antes de llegar a la esquina de Esmeralda le llaman atención los cuadros de una galería. Mira su reloj de afamada marca, y decide que le sobran unos largos minutos como para entrar a verlos (no le gusta llegar tarde a aquellos ágapes semanales, pero tampoco ser uno de los primeros comensales en arribar, puesto que parecen estar desocupados y ociosos).
                  En el fondo del local, un hombre grueso, de pelo blanco y talante jovial, lo saluda con el respeto que merece todo hipotético cliente.
                  Canito le mira con cierto desdén, como es su costumbre cuando se trata de gente de inferior jerarquía social, y comienza a recorrer la muestra. Hay expuestos alrededor de unos veinte óleos y xilografías, de diferentes artistas y de diversas corrientes y escuelas, pero, en general de excelente factura y calidad, según juzga a primera vista con la seguridad de quien se considera buen catador del arte en general, y en particular, del pictórico.
                  Comienza el recorrido examinando un Soldi con tema de damas coloniales muy propio de su estilo, de equilibrado colorido y agradable composición. Sigue con el Quinquela Martín (no puede ser de otro se dice), que le parece algo vulgar, similar a tantos cuadros de puertos y de buques con los acostumbrados laboriosos marineros que suele representar el maestro... Continúa con el de Xul Solari (los cuadros no tienen indicado quien es su autor, pero él no necesita recurrir al catálogo para identificarlos). El Solari le resulta inexplicable, como todos los de aquel filósofo del pincel, pero le produce – no sabe porqué- un vago malestar, con esas figuras de forma inasible, insertas en un fondo que semeja a la nada. A continuación, una obra de... (debe preguntarlo) una tal Susana Miró, lo atrae por su composición, sin llegar a convencerlo de la validez de esa técnica virtual. Es una moda, acepta, o quizás la nueva forma del arte, que él ya está demasiado maduro como para asimilar. No obstante sus reservas, le parece muy interesante. Va a llegar lejos, sentencia, y el galerista asiente con una sonrisa, y le comenta que es una pintora local, radicada bohémicamente en San Nicolás de los Arroyos, con múltiples exposiciones en su haber y reconocimiento internacional, pensando tal vez en la posible venta. Luego están aquel García Uriburu, muy bueno, pero pasado de moda... el insólito de Chirico, único importado entre tantos lienzos argentinos (¿será auténtico?, se pregunta), y un paisaje enorme de Cordiviola, que le trae alguna reminiscencia de un remoto Van Gogh. Algo dispar la muestra, razona, no hay nada vincule a un cuadro con otro, son tan diferentes que me choca verlos juntos, pero es una selección ecléctica y de calidad, añade mentalmente.
                  Retrocede unos pasos para contemplar nuevamente el de Giorgio de Chirico y evoca otro óleo del mismo artífice y que tanto le gustara... fue en... (intenta traerlo a su mente)... Brasil, en Río o en San Pablo, y se llamaba “La memoria de un día”, y recuerda que fue destruido por un incendio... quedando satisfecho por su buena retención visual. Una tela de Della Valle lo demora largo rato. Le parece estupenda. Nada está allí de más y nada falta. ¡Qué espléndida es la pintura figurativa cuando quien pinta es un verdadero artista! Ahora un paisaje de... debe ser... Setephan Köeck Köeck... sí, no le restan dudas, con un bosque tenuemente iluminado por la luz lunar que recrea un ambiente de claroscuros mágicos. Es realmente muy bonito, discurre, dan ganas de penetrar en ese abra entre los altos árboles... Saltea un Felipe Noé, pasa rápidamente frente a un de la Vega, se regodea con un payaso de Larrañaga, omite un Campanella y llega frente a un Berni que lo impresiona por su crudeza.
                  Es el retrato de un hombre cuya delgadez denota el hambre. Sus ropas raídas acompañan la sordidez del paisaje en el que está inmerso. El color parduzco del fondo casi se confunde con la sombría tez del retratado. Sus ojos inmensos parecen mirarlo con reproche. Por la camisa abierta asoma el cuello nervudo que sostiene la cabeza ladeada, como si le pesara demasiado. Tiene un dejo al “guitarrista” de la época azul de Picasso que viera quién sabe en qué museo. La vestimenta, más que cubrir, parece resaltar sus costillas, que se insinúan en el flaco tórax. Muestra los puños cerrados en un gesto de impotencia o de rabia contenida, medita Juan. Es una excelente dramatización del desamparo, equilibrada y vibrante, ¡una terrible representación de la más cruda pobreza!, que conmueve y sacude al espectador. ¡Qué fuerza expresiva tenía este Berni!, reflexiona. Unos perros famélicos ocupan un segundo plano del dibujo, como merodeando al campesino representado. Por un momento vislumbra en su mente a sus soberbios grandes daneses y siente cierta vergüenza al compararlos con los menudos canes del cuadro.
                  El vendedor se le ha aproximado, solícito. ¿Le gusta a usted?, inquiere al verle retenido por la obra. Si y no a la vez, replica Canito con veracidad. “Por un lado reconozco que es un magnífico cuadro, pero no me atraen los motivos tan tristes. Nunca lo tendría en mi casa, no querría que me recuerde constantemente a la miseria.”
                  Su interlocutor sonríe enigmático. Bengolea Cano se siente repentinamente incómodo, turbado y le parece que la mirada de aquel sujeto es burlona, con un dejo de malicia.
Â
                  Para dar por terminada la charla le dice condescendiente: “prefiero los cuadros como éste”, y señala un paisaje mediterráneo en el que blancas y acogedoras casas relumbraban bajo un sol cenital contra un fondo pintoresco de montañas, mientras que por delante el mar, intensamente azul, rivaliza con el cielo despejado de nubes.
                  O como este otro, se dice a sí mismo al contemplarse en un espejo de presuntuoso marco dorado que adorna el último tramo de la pared.
                  El azogue le devuelve su figura de atildado caballero. Le sonríe a aquella imagen de hombre próspero que retribuye su desenvuelta mueca. Se complace con el corte impecable del traje, el tono dorado de su piel tostada y la barba prolija que afirma (no lo duda) su distinción.
                  El encargado le mira ahora fijamente, y de manera insolente, piensa Bengolea. Le ve ajustarse el nudo de la corbata muy próximo a su cara. ¿Pero qué está ocurriendo?, ¡ya no se ve él en la luna, sino que observa al otro, al comerciante, quien ahora le da la espalda y se aleja como indiferente!
                  Quiere decirle algo, pero no puede hacerlo: ha enmudecido. Desea avanzar, gesticular, desasirse, pero algo lo retiene inmovilizado. Siente terror y se halla como petrificado y estatuario. Sus ojos miran hacia delante, no puede desviar la vista. A ambos lados de su rostro alcanza a entrever las volutas y molduras laminadas con oro del espejo. Está en éste, dentro de éste, y al mismo tiempo se da cuenta de que su prisión ya no es de cristal y mercurio, sino de pigmentos, aceites y barnices, que su cuerpo ha quedado encerrado por un bastidor de madera cercado por aquel marco dorado, y que la pulida superficie en la que se había visto antes reflejado es ahora un terso lienzo que le contiene. Â
                 Un transeúnte entra en la galería y se detiene frente a él. Extraordinario retrato le dice al administrador, que ha vuelto a acercarse. “¿De quién es?” “Es un autorretrato, según está indicado al dorso, y de autor desconocido, porque quien lo trajo no supo decírnoslo y nosotros no hemos podido identificar aún la firma… pero es un excelente trabajo, como podrá usted apreciar, y lo consideramos valioso.”
                  Canito los ve perderse a su derecha y sus voces se van   diluyendo a medida que se apartaban de su retrato. Luego ve pasar al desconocido, que vuelve a echarle una ojeada admirativa.
                   Como aquella, tendrá que soportar muchas miradas inquisitivas que recorrerán su silueta pintada y su rostro inerte y pretenderán descifrar el mensaje implícito de su expresión congelada.
                  Ya es hora de cerrar, dice el galerista en alta voz como para que la oiga, debo ir a almorzar. Luego, baja la reja de protección y sale. Él no tiene hambre. No la tendrá jamás. La tarde transcurre en calma, con ocasionales curiosos que le miran y luego siguen de largo. Su cara impávida no trasluce ni su angustia ni su desesperación. Tampoco la calma que sigue a la resignación. Al crepúsculo se apagan las luces y se hace pronto la noche en el silencioso recinto.
                  Canito ruega que alguien le adquiera pronto, y que le cuelgue en algún lugar desde el cual pueda ver a los demás... a la vida. Ya ha aceptado su destino… y tendrá ¡tanto tiempo! para meditar el por qué.
                  Piensa, con los ojos para siempre abiertos, en el renovado horror que sería el que le confinaran a un depósito, olvidado entre tantos cuadros que no encuentran comprador y quedara, para la eternidad, relegado a las sombras.
Â
Raúl F. Pérez-Tort Vélez                rpereztort@hotmail.com
Seleccionado y publicado en antología  “Poetas y Narradores Contemporáneos”, editorial “Los Cuatro Vientos”, Tomo V, Argentina.
Â
Â